|
|
 |
Nota:
Todos los relatos que aquí se exponen tienen sus derechos reservados.

EL CEBO
Con dos bolsas de plástico de cierta textura tiñosa, un abrigo que servía igual en invierno que en verano, unos pantalones que hacían juego con el abrigo y unas botas que tampoco entendían de épocas climatológicas, con agujeros en sus suelas y asomados algunos dedos, especialmente el gordo del pie derecho por ser más prominente, Antón caminaba por las calles desnudas de asfalto de una vieja urbanización. Casas viejas, con terrenos que en otro tiempo eran huertas y ahora el abandono y la decadencia las había convertido en lugar vacío, donde el silencio sólo roto por algunos pájaros parecía reinar de forma permanente.
Para Antón, el hecho de andar disfrutando del paseo era casi nuevo. Sus caminatas tenían siempre el mismo final, esto es: correr delante de gruñones perros o escuchar la invitación a marcharse de dueños celosos de su propiedad. Todas las contrariedades que Antón pudiera tener, no eran suficientes para impedirle que sus ojos se abrieran ante un rojo amanecer, o una noche aterciopelada. Que sintiera la suave mano del viento, o escuchase el lamento triste de los árboles azotados por la lluvia. Dentro de su corazón aventurero se escondía la llama del romanticismo más puro. Nunca había sentido la necesidad del hogar, para él, todo aquello más pequeño que el horizonte constituía una limitación.
Le agradaba el camino, era largo, en tiempos debió de ser una calle llena de vida, se la imaginaba mientras andaba, como una vía populosa donde el sonido se mezclaría con los multicolores tonos de la propia naturaleza. Ahora, sólo quedaba el recuerdo y la belleza; esa belleza enigmática de parajes solitarios, donde el misterio y la leyenda se funden creando esa atmósfera tan particular.
Un brillo muy especial hizo que Antón saliera de sus filosóficas meditaciones, era un objeto que se encontraba en un lado del camino. Con paso lento se acercó y agachándose cogió lo que parecía era un reloj de bolsillo. Las saetas marcaban las cinco, estaba claro que no funcionaba correctamente, para Antón no había mejor horario que el de su propio estómago y éste, todavía no tenía el hambre de las dos del mediodía. Limpió la esfera con su aliento, después de examinar la nobleza del material, se lo echó al bolsillo bueno de su abrigo que todavía no estaba afectado por las perforaciones propias de los años. Siguió paseando por el triste camino cuando sus ojos realizaron un nuevo descubrimiento. Esta vez lo reconoció rápidamente, se trataba de un viejo billete de quinientas pesetas, ya en desuso desde hace algunos años. Antón se quejó de su suerte y se consoló pensando que quizás alguien le daría algo por él, seguramente para un coleccionista el maldito billete tendría algo de valor.
Antón tenía la sensación de estar viviendo una pequeña aventura. No recordaba haber tenido nunca un paseo tan rico en hallazgos. Se había propuesto llegar hasta el final del enigmático camino, con esa decisión siguió con su característico andar, como si una pierna soportase el peso de un rinoceronte y la otra el de un pajarillo.
Un poco más adelante y no sin una cierta sensación de estar siendo juguete de un “gracioso”, tuvo la “suerte” de encontrarse un viejo rosario de plata, agachándose una vez más lo recogió del suelo. No había duda era de plata y repugnantemente viejo. Después de hacer un pequeño análisis al objeto en cuestión, se imaginó la cantidad de manos que habrían puesto sus dedos sobre los misterios de aquel rosario. Sin hacer tampoco un planteamiento filosófico sobre ello, Antón metió la pequeña reliquia en el mismo bolsillo. Curiosamente y sin saber porqué, su memoria le trajo a la cabeza un cuento que había escuchado de niño, donde una casa de chocolate, una bruja horrible, y unos niños bastante cursis perdidos en un bosque, eran protagonistas. No sólo se asombró de ese recuerdo, sino también de su ocurrencia.
El camino seguía eternamente recto, con sus tristes casas a cada lado y separadas entre ellas por terreno abarrotado de altas hierbas. Casas donde la ruina y el abandono habían dejado su huella: tejados derrumbados, verjas oxidadas, y la desolación propia del olvido. Antón empezaba a sentir la atmósfera pesada del silencio y también la sensación acuciante de estar siendo observado. Si no fuera porque tenía un espíritu aventurero seguramente Antón hubiera regresado, pero no lo hizo y mientras andaba, como terapia contra un cierto nerviosismo que iba invadiendo su corazón, recreaba su imaginación en pensamientos banales, como lo fangoso que estaría el camino si lloviese, o lo ridículo que estaría si se pusiese zancos.
Sus elucubraciones mentales se fueron al traste, las pupilas de Antón se maravillaron al contemplar un pequeño campo, donde las flores silvestres crecían de forma anárquica. El abarrotamiento de colores que como un precioso manto cubría la tierra abrazándola y llenándola de perfumados aromas, contrastaba brutalmente con la falta de vida de su entorno. Parecía como si dos polos opuestos se dieran cita en un mismo lugar: la fuerza del color y su alegría con todas sus matizaciones cromáticas, y la profunda tristeza del olvido, oscuro y solitario con un halo de melancolía eterna.
Antón recogía todos estos sentimientos, su corazón como su vista eran sensibles al dolor de la naturaleza y a la fuerza explosiva de la vida. Tentado por su olfato, no pudo reprimir el deseo de tocar las plantas, la suave piel aterciopelada de sus pétalos eran como una acaricia. Recordaba que su madre tenía siempre en el huerto, un trocito de tierra sólo para sus flores, él había heredado la delicadeza y la comprensión hacia lo hermoso. Después de unos minutos disfrutando del paisaje, Antón decidió continuar con su marcha esperando otro nuevo rincón de color. Pensaba si el propietario del reloj sería el mismo del rosario, si esto fuera cierto, su bolsillo tendría casi tantos agujeros como el de su viejo abrigo, eso teniendo en cuenta que no fuera también el dueño de los cien duros. Todo esto no le terminaba de gustar, tanto objeto perdido... sobre todo cuando el sitio no estaba muy frecuentado de gente para perder tantas cosas. No quería buscar tampoco muchas explicaciones a estos acontecimientos que no eran aparentemente muy cruciales, podría ser simplemente producto del azar o la casualidad.
Dejó de lado el tema de los objetos perdidos y comenzó a tararear una vieja pero alegre melodía, el cielo estaba radiante y empezaba a hacer calor, Antón tenía agua suficiente para pasar el día y además esperaba encontrar alguna fuente o arroyo para repostar su cantimplora, posiblemente no lejos de allí hubiera algún pozo que alimentase en tiempos algunas de sus casas.
Su mirada se movió inquieta fijándose en un punto determinado. La cara de Antón se transformó en una mueca con acusados rasgos de ironía cuando sus ojos descubrieron un nuevo objeto, esta vez era un billetero de color rojo que “alguien” había puesto en medio del camino. Antón no pensaba ya en la casualidad ni en el azar. Pensaba que era objeto de una broma, no entendía con qué fin ni por qué, pero desde luego estaba empezando a cansarse. Dudó en cogerlo, pero su curiosidad era superior a sus deseos. La sensación de estar siendo observado era muy fuerte, se volvió lentamente pero no vio a nadie. A continuación se puso a abrir el billetero, sus ojos se abrieron como inmensas persianas. Había mucho dinero y además dinero de moneda legal. Empezó a contarlo, había billetes de 200 y 500 euros, toda una fortuna y todo un problema para Antón. Le preocupaba las futuras explicaciones que tendría que dar cuando cambiase alguno de los billetes en cualquier establecimiento. Con resignación, Antón guardó el dinero en el bolsillo de su pantalón. Con lentitud semejante al perezoso, revisó a conciencia los compartimientos del billetero.
Ninguna foto, ninguna señal de identidad, nada que pudiera hacer referencia al propietario del billetero, sólo una pequeña nota doblada cuidadosamente pero localizada visiblemente dentro del billetero. Con la habilidad que caracteriza a persona poco lectora, Antón se dispuso a deletrear la nota:
“LA PU ERTA QUE NUN CA SE ABRE, HOY SE ABRIRÁ PA RA TI Y LOS DOCE SE RÁN TRE CE Y LOS TRE CE CA TORCE CON EL QUE VEN DRÁ DES PUÉS DE TI…”
Antón se rascó la cabeza después de la amena lectura, pensó que lo mejor sería marcharse. Al girarse se dio cuenta que la puerta de una de las fincas que tenía a la derecha estaba abierta. No fue esto lo que le sorprendió a nuestro paseante amigo, sino el imponente edificio que se levantaba detrás de la alta verja de hierro. Absorto como estaba en sus pensamientos, Antón no reparó en la construcción que se alzaba en un lado del camino, ahora podía admirar la magnífica arquitectura que tenía delante de sus ojos, era sencillamente impresionante.
El edificio no levantaba la admiración por su grandeza física, sino por su arquitectura singular, solamente tenía dos plantas y una especie de buhardilla. Llamaba la atención la ornamentación de la fachada. En ella se conjugaba diferentes estilos y tendencias, resaltando especialmente, dos arcos de mampostería que sostenían la terraza corrida que había encima de la planta baja. Rematando la casa, los torreones de la buhardilla primorosamente esculpidos en piedra natural, con diferentes gárgolas talladas pacientemente en forma de serpiente alada.
Antón sintió de nuevo correr por sus venas la llama de la aventura. Con sus bolsas de plástico una en cada mano y con paso más cauteloso, se acercó a la alta verja de hierro. Observó la puerta abierta y respirando hondo se adentró en la finca.
El jardín, por llamarlo de alguna forma que rodeaba todo el edificio, estaba en completa discordancia con las líneas armoniosas y perfectamente delineadas de la fachada. Altas hierbas que invadían de forma caótica todo el espacio abierto daban la sensación de una profunda desolación. Oscuras grietas en el terreno rompían con sus crueles dedos cualquier continuidad de vegetación. Sobre toda esta tristeza, el silencio, profundo, marchito, carente de todo átomo de vida y frío como el hielo.
Antón se conmovió ante tanta melancolía. Algunas veces había sentido cómo el susurro de la soledad le hablaba al oído, pero aquello sobrecogía el espíritu. Antón se fijó en los tres únicos árboles que la finca poseía: dos pinos y un sauce llorón, rodeando a estos, doce extraños montículos de aproximadamente un metro de altura y metro y medio de radio. No eran figuras perfectas, más bien parecían amontonamientos de tierra en forma cónica con una cierta compactación en todos sus lados.
Pero algo reclamó poderosamente la atención de nuestro protagonista. Un olor maravilloso a comida le recordó que tenía hambre. Su fino olfato le indicó la dirección a seguir que, por supuesto, no era otra que la mansión. Tenía miedo, ahora sabía con toda certeza que no estaba solo, la idea de huir cruzó como un rayo por su cabeza, pero su estómago frenaba ese impulso. Casi de puntillas y con el corazón golpeándole con fuerza en el pecho, Antón se encaminó a la mansión, con las yemas de los dedos fue empujando poco a poco el portalón de la entrada.
Una sorpresa impactó sus ojos, tuvo que frotárselos con las manos para convencerse que aquello era realidad. La visión consistía en una mesa de unos cinco metros de larga por dos de ancho y surtida de los más ricos manjares que se postraban ante él. Al contrario de lo que Antón se imaginaba o esperaba encontrar no había persona alguna en la habitación, una habitación que era lo indispensablemente grande como para dar cabida a la mesa, una silla de cuero viejo, y una vetusta chimenea de obra que había en un rincón. Las paredes estaban desnudas de cualquier elemento decorativo, salvo en unos de sus lados, remarcado por una ventana reducida que daba al jardín. Pero lo mejor, la parte principal de aquella sala, era sin duda alguna para el bueno de Antón, la rica mesa, una mesa que sostenía el peso de bandejas de plata repletas de comida. En una de ellas un cochinillo asado, en otra un faisán, en la de más allá frutas tropicales, en el centro diferentes aperitivos. Los vinos se esparcían por los cuatro puntos cardinales de la maravillosa tabla: tinto, rosado y blanco con diez años de solera, sin contar el coñac o el champaña.
Antón pensó que el dueño de la casa sería francamente obeso si tenía por costumbre meterse al cuerpo semejante lujuria, pero eso a él de momento no le preocupaba demasiado, así que tomó posesión de la silla, de la mesa, y del contenido de las bandejas. Sin encomendarse a Dios ni al Diablo, Antón comenzó a devorar con la glotonería propia del hambre y la necesidad las viandas más a mano. No sabía si beber o seguir comiendo, si terminar una fuente o empezar con otra.
Poco a poco y conforme el estómago aumentaba de volumen, fue tranquilizándose y seleccionando más racionalmente la bebida y la comida, pensaba en las excusas que tendría que dar al dueño de la casa si le encontraba devorando su comida. Lo imaginaba mofletudo y gordinflón, con gruesos labios y tremendas manos, esperaba que no utilizase bastón y confiaba en ablandar su corazón si las cosas se ponían mal para su integridad física.
Todavía quedaba mucha comida encima de la mesa, Antón empezaba a sentirse más que satisfecho, pensó que al anfitrión no le importaría mucho que se llevase las sobras del festín. Antón sacó de sus bolsas de plástico los mendrugos de pan y el chorizo rancio que transportaba para su dieta personal, con las sobras tenía comida suficiente para una semana maravillosa. Con la bebida para un mes de borrachera loca y desenfrenada, la pena era que las bolsas eran poca alforja para semejante cargamento y que una de ellas tenía más agujeros que su bolsillo malo. Antón decidió hacer frente ante esa contrariedad y se puso a buscar algo que pudiera permitir el transporte de todo aquello. Pero la habitación estaba desoladoramente vacía de otra cosa que no fuera comida. Con resignación digna de altares fue seleccionando los manjares más apetitosos y con cuidado extremo, casi con mimo, los introdujo a su bolsa menos agujereada. Con los licores su padecimiento rayaba el martirio, tenía que decidir los vinos que dejaba y los que se llevaba. Después de meditaciones profundas hizo elección salomónica: se llevaría dos botellas de cada.
Con las bolsas prestas a estallar y jurando por la mala suerte de no poder cargar con más, Antón se dispuso a salir de la habitación, no antes de recoger una cajita de puros de buena marca que había en un extremo de la chimenea y que reservó para el final. Se preguntaba por el paradero del dueño de la casa, todo estaba preparado para comer, pero daba la sensación de que éste hubiera tenido que salir con urgencia.
Con estos pensamientos Antón salió al porche, se fijó en una mecedora que se encontraba al lado de la ventana estrecha de la habitación, se extrañó de no verla antes. Con su andar característico puso rumbo hacia ella sentándose segundos después; de su bolsillo extrajo la caja de puros, la abrió y cogió uno de ellos. Con un vetusto mechero de sucia y rancia mecha se puso a hacer saltar la chispa y soplando suavemente lo encendió. Embriagado por su fino aroma, bien comido y sentado confortablemente en la mecedora, Antón se puso a repasar y analizar los acontecimientos.
Primero: el puro era maravilloso, recordaba que lo último parecido que fumó fue una colilla que encontró en un bar elegante del centro meses atrás. El camarero le invitó “amablemente” a salir del establecimiento con un “cuidadoso” puntapié en el trasero, no antes de escuchar las risas burlonas de las señoras y señores de alta alcurnia que veían en él, la atracción de un desgraciado que cogía los pitillos que tiraban.
Segundo: se encontraba francamente bien, la comida había calmado el hambre de las dos y posiblemente el de las nueve de la tarde. Es decir, que tenía el día cubierto de sus necesidades alimenticias.
Tercero: pensaba que no había motivo para seguir tentando a la suerte, tenía la barriga llena, las alforjas también, y por si fuera poco, dinero, un rosario de plata y un reloj que marcaba las cinco. ¡Que más podía pedir!
Antón, después de sus sensatas reflexiones, decidió marcharse de allí sin más tardanza. Se levantó de la mecedora, recogió sus pesadas bolsas del suelo y se dirigió a la verja de entrada. Sus ojos se toparon con los inquietantes montículos, había algo en ellos que le repugnaba y al mismo tiempo sentía una especie de amenaza, como si una mano invisible le hiciera señas para que se marchase de aquella finca. Antón aceleró el paso encontrándose la puerta de entrada cerrada, dejó las bolsas y empujó la verja, pero la que antes estaba abierta, ahora se encontraba firmemente sellada. Lo intentó repetidas veces pero fue inútil. Cansado y sudoroso se sentó en el suelo y comenzó a ligar algunas ideas: había encontrado unos determinados objetos por el camino, él siguió el rastro de los objetos como lo haría un gorrión con miguitas de pan si alguien se las echase. Después la casa, la comida, los puros… Estaba claro que “alguien” se estaba riendo a su costa, pero no encontraba sentido a la broma ni el porqué. Su vida no era suficientemente interesante para todas aquellas molestias.
Antón intentó templar el ánimo y los nervios. Observó las verja, indudablemente era muy alta para intentar la escalada. Tan cargado con las bolsas la aventura de imitar a un alpinista era suicida y desde luego la idea de dejar el cargamento sería digna de un loco. Decidió recorrer todo el perímetro de la finca, posiblemente en algún tramo la verja estuviera rota, quizás fuese más baja y podría saltar.
Durante hora y media y después de recorrer varias veces todo el cerramiento de la finca, Antón se convenció de que su salida de aquel encierro era más problemática de lo que había imaginado. Se consoló pensando que al menos tenía suficiente comida como para acallar un ataque de melancolía. No dudó cansado como estaba, en dirigirse a la mecedora dejándose caer sobre ella. Extrajo de su bolsillo bueno el reloj que había encontrado en el camino. Seguía marcando las cinco a pesar de que el minutero daba vueltas. Se acordó de la nota, aún la guardaba en su bolsillo, hacía referencia a una puerta, a doce que serían trece y de alguien que vendría o llegaría después de no se sabe quién, en fin, algo que no tenía para él ningún sentido.
Antón se fijó en algo que había en la fachada de la casa. Tiró la nota al suelo y se levantó de la mecedora, parecía un papel pegado en la pared. Con cuidado fue despegando aquella tira, conforme lo iba haciendo, la supuesta piedra de la fachada daba paso a otro fondo de color amarillo.
La casa era un truco, tableros de madera aglomerada formaban la estructura. Papeles pegados reproducían los diversos materiales de ornamentación, era todo un envoltorio donde el cartón y la madera sustituían al ladrillo y la piedra igual que una barraca de feria.
Antón retrocedió asustado comenzando una loca carrera que le llevó a la verja de entrada, chocó contra ella. Sus manos agarraron los gruesos barrotes mientras los golpeaba con la cabeza. Chilló, gritó, suplicó, hasta que la ronquera hizo acto de presencia. Completamente roto, jadeante y con la cabeza sangrando, Antón cayó al suelo, en el límite de la desesperación realizó un supremo esfuerzo para mantener la serenidad. Dejó que su cuerpo se relajase, las heridas de su cabeza eran pequeños rasguños sin importancia, tenía comida y estaba vivo. Esto último lo repetía esperando un fenómeno parecido a las espinacas de Popeye. Lentamente Antón se puso en pie, su viejo abrigo, compañero de tantas peripecias y correrías se encontraba en un lamentable estado, pero tampoco era momento de preocuparse por su “ropero”.
Antón se acercó de nuevo a la verja, la examinó detenidamente, no había ningún sitio donde apoyar los pies para trepar, nada que pudiera servir de agarraderos para sus manos. Los barrotes eran muy gruesos para intentar forzarlos y poco espacio entre ellos para meter su cuerpo. Calculaba que la verja podría tener una altura de unos cinco metros. A unos cuarenta o cincuenta centímetros por debajo de la parte superior de los barrotes y a modo de larguero, un perfil recorría perimetralmente la valla. En este perfil horizontal se soldaban todos los barrotes verticales. Antón meditaba sobre ello y su cabeza trabajaba sin parar. Una idea fue tomando forma: el sauce llorón se encontraba a unos cuatro o cinco metros de la entrada, era alto, sus ramas no inspiraban mucha fortaleza pero…
Con la esperanza en sus ojos, Antón se quitó el abrigo. Extrajo de su bolsillo bueno el reloj que marcaba las cinco, el rosario que olía a rancio y los cien duros viejos. Metió todo en una bolsa tirando a continuación el abrigo al suelo. De uno de sus bolsillos del pantalón, sacó una navaja que no estaba precisamente muy afilada y se lanzó febrilmente sobre el abrigo. Con más fuerza que maña, Antón fue recortando en tiras de unos diez centímetros el largo de su pobre chambergo. Cada corte, cada rasgón, producían un sentimiento de pena y esperanza en la cara de Antón. Su libertad dependía únicamente de su “invento” y esperaba desesperadamente que no fallase.
El sol, con sus rayos rojos, se despedía de la tarde con la melancolía de la jornada que termina. Antón, cansado, pero con el trabajo realizado, reposó sentado a la oscura sombra del sauce llorón. Muchos recuerdos pasaban por su cabeza: la tasca de “Toñín”, donde a última hora de la tarde tienen siempre un “chato” de vino para él, o el bueno del “Lentejas” amigo de la calle y esquina, siempre compartiendo el banco del parque, donde dormir tiene un sentido especial cuando las flores deciden compartir su perfume. Ahora, si quería volver a respirar la vida, tendría antes que jugársela, jugársela…
Antón se fijó en una tela de araña que había cerca, una mosca pugnaba desesperadamente por soltarse del pegajoso tejido, muy cerca, una araña se acercaba lentamente. Antón sintió un profundo asco ante el drama que era testigo y decidió continuar con su proyecto de fuga. Se levantó del suelo y comenzó la tarea de anudar las tiras de su abrigo. El trabajo era lento y concienzudo. Su amigo Tomás le enseñó muchos tipos de nudos, nunca pensó que sus lecciones las pusiera alguna vez en práctica, ahora bendecía el tiempo que estuvo con él y con sus nudos.
Una a una, Antón fue probando la solidez de las tiras unidas, todo parecía indicar que eran lo suficientemente fuertes como para soportar su peso, sólo faltaba hacer el nudo corredero. Antón no se olvidaba de sus preciosas bolsas, las había dejado para el final y también tenía pensado el modo de llevárselas. De las tiras sobrantes, Antón hizo una especie de paquete donde introdujo las bolsas a modo de fardo, las ató a su cuerpo para que nada cayera. Pesadamente se dirigió al sauce con el rollo de las tiras en su brazo. Con todo lo que llevaba encima, la escalada por el árbol se planteaba compleja y arriesgada. Con esfuerzo digno de titanes, Antón comenzó a trepar por el sauce, sus manos eran lapas, sus pies parecían enrollarse por las ramas. Con mil cuidados y precauciones, con los dientes mordiendo sus labios y con el corazón golpeando con violencia su pecho, el intrépido alpinista iba alcanzando metros sobre el suelo. Cada metro era una victoria que ofrecía a todo aquello que en su vida era importante: la tasca de “Toñín”, su amigo “Lentejas” y sobretodo por su libertad, su amada libertad, compañera de caminos, noches frías y olores de jardín.
Cuando llegó a la altura calculada para sus propósitos, Antón desenrolló las tiras. Ahora se trataba de empezar a practicar un poco como si fuera un vaquero en una película. Tampoco es tan difícil pensó, se trataba de meter el lazo corredero entre el larguero horizontal y los barrotes verticales, después tirar de él y a la calle.
Radiante de entusiasmo, Antón se dispuso a lanzar el lazo. La primera vez falló, la segunda también, la tercera ni tan siquiera se acercó. En el límite de la desesperación más absoluta lo intentó por vigésima quinta vez. Esta vez el lazo entró en el barrote, Antón tiró con fuerza cerrándose el nudo y haciendo tope en el larguero. Rápidamente tensó el resto y lo enrolló en el tronco del árbol anudándolo repetidas veces. Sudoroso, Antón contempló su obra, las tiras del abrigo enlazaban la verja con el árbol, ahora se trataba de cruzar por ellas hasta llegar a los barrotes; después se descolgaría de ellos a modo de un bombero. Esta parte final sería la más sencilla y también la más feliz. Nunca pensó que la felicidad se redujese a descolgarse por una verja. Cinco metros de separación tenían la culpa y una casa de cartón el cebo.
Con cuidado extremo, Antón puso un pie en la tensa tira. Todo parecía estar en orden, ahora sólo quedaba realizar el recorrido, se palpó las bolsas anudadas a su cuerpo comprobando que estaban bien sujetas. No era muy creyente pero deseó en lo más profundo de su corazón que si por casualidad había “algo” le echase una mano.
Antón puso sus dos manos en la tira, agachándose con cuidado la sujetó fuertemente y se montó sobre ella igual que un jinete en su montura. Las bolsas le estorbaban demasiado, no sólo por su peso sino por su volumen pero no pensaba dejarlas. Milímetro a milímetro, agarrado con pies y manos a la tira, Antón empezó a recorrer el espacio que le separaba de la verja. Su equilibrio no era excesivamente bueno y a los pocos centímetros se vio sujetándose boca arriba, se sorprendió de lo rápido que avanzaba en esta posición y esto le sirvió para darse ánimos y continuar con más ritmo su trayecto.
Sus ojos se abrieron llenos de terror, uno de sus nudos había empezado a deshacerse aproximadamente cuando Antón se encontraba a mitad de recorrido. Presa del pánico aceleró la velocidad, no podía retroceder, tenía que seguir, seguir por todos sus momentos, por los rojos atardeceres, por la lluvia que azotaba los árboles, por su amigo “Lentejas”, por su vida errante pero libre, maravillosamente libre.
La tira se rompió, Antón chocó brutalmente contra la verja de hierro cayendo al suelo pesadamente. Envuelto en sangre comida y alcohol, sin poder moverse, con los sueños rotos como su cuerpo y con la mirada perdida pero con una especie de mueca pintada en su cara parecida a una sonrisa, quizás un lamento, Antón pensó que el Tomás no sabía tanto de nudos como pensaba, que el “Lentejas” tendría que tomarse el “chatico” sin esperar a que él estuviera.
Antón fue viendo como el cielo daba paso a la noche, no sabía el tiempo que había pasado desde su caída, con ella y con la rotura de la improvisada cuerda se habían marchado muchas cosas. Sabía perfectamente que el camino había terminado en aquella finca. No tenía retorno, era un viaje sin billete de vuelta. Tenía gracia el cuento de la casita de chocolate, tenía chiste el reloj y los 100 duros, tenía ironía el rosario y la casa. Todo era como un gran esperpento, un pequeño teatro de guiñol donde él, Antón Pérez Gracia, sin padre conocido, hijo de la calle y el arrabal, había escenificado su última escena, la final, el definitivo cierre de telón.
La noche había llegado, la oscuridad lo llenaba absolutamente todo. El silencio era más profundo, la vida estaba como muerta, sin sonido, carente de alma, desprovista de oídos, incapaz de que los grillos cantasen su monótona canción. También la noche tenía que ser distinta en aquella finca donde todo parecía de cartón, todo, menos aquellos gruesos barrotes que habían cortado sus ilusiones y su vida.
El ruido de la verja al abrirse sorprendió a Antón, el chirriante lamento no le tranquilizó, había una amenaza que iba a entrar, lo presentía. Inmovilizado como estaba, sin fuerzas, su defensa era del todo imposible, simplemente esperaría, no sabía el qué pero esperaría.
Unos pasos lentos se fueron acercando hacia donde se encontraba. Se pararon como si lo observara a una cierta distancia. Pasaron unos segundos sin que sucediera nada, después los pasos reanudaron su marcha, estaban cerca, muy cerca. De nuevo se pararon esta vez delante de Antón que intento moverse, pero su cuerpo no respondía a las órdenes que éste le daba. Su voz tampoco podía articular ningún sonido, se sentía completamente indefenso.
Los segundos fueron pasando y Antón hizo un supremo esfuerzo para identificar la figura que tenía delante, pero su vista estaba brumosa. Una sombra corpulenta se agachó y le registró los bolsillos extrayéndole el dinero. Del suelo recogió el reloj de las cinco que todavía funcionaba y el rosario antiguo guardándolo todo en su propio bolsillo, después desapareció de su campo visual para aparecer de nuevo con algo en forma de pico. El ruido característico de la tierra al ser agujereada y el de la pala para extraer esa tierra, hizo comprender a Antón el significado de los montículos.
Mañana, cuando el sol radiante ilumine los campos con rayos dorados, y la suave brisa meza sus largos cabellos transparentes las verdes ramas de los árboles, en una finca, después de un largo camino, trece montículos arrojarán su sombra oscura a un lecho de altas hierbas bajo la atenta mirada de una extraña casa. Con éste pensamiento que enmudecía el ruido del enterrador, Antón cerró lentamente los ojos.
Y la vida sigue...
La mañana era hermosa y azulada. Contento, Cosme seguía con cierta curiosidad por aquel camino de una vieja urbanización abandonada. Con su mochila a la espalda y sorprendido por los objetos que había encontrado en su paseo, no podía por menos que pensar que hoy era su día de suerte: un reloj que marcaba las cinco, un rosario que olía a viejo, un billete pasado de quinientas pesetas, un billetero rojo... y ahora, aquella nota que ponía algo así como de una puerta abierta y de trece que serán catorce. Se preguntaba que nuevas sorpresas le tendría preparado el destino para ese día.
Fin

RITUAL DEL PAZUZU
Nota del autor:
Este relato fue llevado a la pantalla por la productora de cine independiente “Andanzas Cine”. La película fue estrenada en la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza en 1985 con notable éxito.
D. Manuel con rostro cansado y la mirada triste, contemplaba en silencio el retrato de su mujer. El dormitorio lo había conservado igual que cuando ella vivía: la fotografía encima del comodín junto con aquel espejo donde ella todas las noches se peinaba, su tocador lleno de fragancias, los pendientes... y ese olor que todavía se sentía con un halo de melancolía. Todo resonaba a ella como una canción que nunca se olvida. Habían pasado algunos años, pero el recuerdo perduraba sobre todo cuando el día perdía la fuerza y la oscuridad empezaba a invadir su corazón.
La noche llegaba desplegando sus alas negras. Abatido, se disponía a leer la carta de su amigo Fausto, hombre aventurero y algo estrafalario pero divertido principalmente por su afán de aparentar ser siempre un hombre misterioso, ello le servía de distracción. La carta en cuestión venía dentro de un paquete. Una vez abierto, la figura de un pequeño ídolo de piedra emergió. La piedra estaba groseramente tallada y el ídolo no era precisamente una belleza. D. Manuel sintió curiosidad por lo que le podía contar su amigo, así que comenzó su lectura con interés.
Carta de D. Fausto a D. Manuel 15 de enero de 1980 desde el Congo
Mi querido amigo:
Desde punto tan lejano no quiero olvidarme de usted, por ello le envío un pequeño obsequio. Este fantoche de piedra se llama Pazuzu y se puede considerar una especie de demonio que invade los sueños creando horribles fantasías. Es amo, señor del mundo onírico y de las pesadillas que lo pueblan y claro, como usted duerme tan mal que mejor que un dios de los sueños para que usted descanse en paz.
D. Fausto
D. Manuel miraba la figura de piedra mientras sonreía pensando en las dotes interpretativas de D. Fausto. Nunca cambiaría, siempre sería el mismo: un hombre lleno de misterios, sueños y leyendas.
En esto estaba cuando el teléfono empezó a sonar de manera impertinente. Con paso cansino se dirigió al salón donde se encontraba el aparato.
- ¿Diga?
- ¿Qué tal papá como te encuentras?
- ¿Porqué me llamas tan tarde Blanca?
D. Manuel presiente que quiere hablar de Antonio, su yerno calavera al que tanto desprecia. D. Manuel le había proporcionado trabajo en su empresa, pero era un vago en el trabajo y un mal esposo. Esto último le atormentaba y de buena gana sino fuera el marido de su hija lo hubiera echado a patadas.
- Se trata papá de Antonio, hace días que no aparece por casa. Discutimos y yo ya no puedo más, no puedo…
D. Manuel contuvo a duras penas la rabia que le invadía
- Antonio hace días que no aparece por la fábrica, no he querido decirte nada pero ahora me vas a escuchar hija.
Hacía tiempo que quería decirle a su hija lo que pensaba de su marido. Sabía que posiblemente no era el momento y que tal vez como buen padre su obligación era calmarla, pero no podía más, así que se desahogó y mil improperios salieron de su boca. Después de esto le dijo a su hija que simplemente habría que buscarlo por cualquier burdel, Antonio los conocía todos, aunque el amor es ciego no tiene que ser una precisamente imbécil le comentó a Blanca. Acto seguido colgó el teléfono dejando a su hija en un mar de lágrimas.
D. Manuel se dirigió al dormitorio, apartó de un manotazo la carta de D. Fausto dejando la figura en la mesilla, después apagó la luz acostándose y cayendo en un profundo sueño a pesar del tremendo enfado que le dominaba.
Al principio sólo fue un murmullo, después el murmullo empezó a tomar forma en frases y coherencia. No, no era un sueño, había gente en su cuarto y un coro de voces perfectamente conjuntado entonaba un rosario. Lentamente su habitación se convirtió en una especie de bodega lúgubre con forma de cripta goticista. No estaba en su cama, estaba en… ¡Un ataúd!
El espectáculo que vio rompía con todo y era capaz de volver loco a la persona más templada. En torno al ataúd se encontraba su hija Blanca, su yerno Antonio, todos sus amigos incluyendo al mismísimo D. Fausto, algunos familiares que hacía años que no veía. En una esquina de la cripta le pareció ver al pelotas y eficiente empleado de su empresa, un tal López. También estaba su socio y amigo Alfonso Arribas con su mujer Susana, luciendo ésta una gran pamela negra. En el centro de aquel amasijo de gentes, un cura con un rosario en las manos dirigiendo las letanías y los misterios. Era D. Elías, el odiado cura del barrio, siempre dispuesto a sacarle dinero con la excusa de ayudar a alguien, dinero que al final iban a parar a sus religiosos bolsillos. Su hija Blanca, era proclive a un concepto para él equivocado de piedad y ayuda al prójimo que pasaba por darle limosna a ese miserable.
- Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor…
- Santa María madre de Dios ruega por nosotros…
D. Manuel no entendía nada. Cuatro cirios alumbraban de manera macabra los cuatro extremos del ataúd. La caja mortuoria reposaba en una losa extraordinariamente vieja. D. Manuel se incorporó y salió con alguna dificultad de su encierro. Advirtió con horror como su cuerpo se desdoblaba. Mientras una parte de él seguía en el ataúd, otra, y obedeciendo su voluntad, salía fuera de su propio cuerpo. Con las manos puestas en su rostro sintió una tremenda angustia que ahogaba un grito. Al final, y con voz temblorosa, pudo expresar todo el miedo que sentía.
- ¡Pero que significa esto os habéis vuelto locos! Blanca, que son esos sollozos, ¿a qué viene esta comedia?
Pero su hija Blanca no le hacía el menor caso, era como si su forma fuera invisible, como sino sintiera su presencia ni su voz. Esto pasaba con todos los demás, incluso intentó zarandear a su yerno Antonio, pero sus manos atravesaron limpiamente su cuerpo. Era igual que intentar coger el aire. Mientras tanto, el rosario llegaba a su fin con las últimas palabras de D. Elías.
- Hijos, su alma está ahora en presencia del Altísimo. ¡Ojalá que nuestras oraciones le den el descanso eterno! Por cierto tengo hambre, Blanca hija, no tendrás algo para calmar el estómago de este pobre cura.
- Sí padre, perdone, ahora le traigo algo.
Todos fueron saliendo por la cripta subiendo al piso de arriba por una estrecha y macabra escalera desgastada. D. Manuel siguió el cortejo en la absoluta creencia que estaba viviendo una pesadilla de la cual despertaría pronto.
La planta superior era decididamente surrealista. Las paredes por decirlo de alguna forma, estaban cubiertas como de aluminio, igual que las diferentes habitaciones que la componían, por cierto, ninguna tenía puertas. Parecía el decorado de un demente y él era el protagonista de una locura que no entendía. Había mucho movimiento por parte de los “invitados” que iban formando círculos como si fueran tertulianos en busca de “chismes”. Se fijó como su yerno Antonio cogía del brazo a Blanca llevándola a un rincón, D. Manuel se dirigió hacia donde estaban ellos.
- ¡A tu padre no le gustaban los curas!
- Por favor no empieces.
- Todo esto me parece grotesco, el viejo nunca hubiera permitido una sotana en su entierro. Seguro que se volvería a morir si pudiera ver al fantoche del cura.
- Antonio, mi padre está todavía caliente. ¡Está muerto! y ni tan siquiera muestras la más mínima noción de humanidad, ya no por él, ni tan siquiera por mí.
D. Manuel sintió una tremenda rabia. Gritó y juró, pero nadie le escuchaba, nadie le miraba ni se preocupaba de su presencia. Se había convertido en un fantasma presenciando su funeral en primera fila.
Blanca se deshizo de Antonio y al poco rato apareció con un chocolate y unos bizcochos para D. Elías. Éste comenzó a devorarlos sin ningún complejo y de forma glotona. Mientras esto sucedía en una de las salas, en otra, la que podríamos llamarla principal, tanto por su tamaño como por la mayoría de gente que en ella estaba, se suscitaban interesantes conversaciones que se desarrollaban en pequeños grupos.
- Verá, yo era sobrina del viejo, su preferida, la Margarita querida.
Margarita era una soberana cursi, mentirosa como un carretero que le gustaba contar cosas que sólo existían en su imaginación. D. Manuel huía siempre que podía de su presencia, su conversación era como un tormento para toda persona en su juicio.
En ese corrillo se encontraban el amigo y socio de D. Manuel, D. Alfonso Arribas, hombre influyente y pretencioso. Susana, su mujer, era una perfecta engreída, tenía dos amores: sus joyas y López, empleado de D. Manuel y de su marido. Aunque López era más bien para ella una especie de juguete, un entretenimiento de amante.
Margarita mientras tanto seguía con su conversación pueril y cansina.
- Mi tío siempre decía de mí que me casaría con un ministro y no crean que estuve cerca de hacerlo. Lástima que ya estaba casado.
D. Alfonso no sabía si reír o huir. Mientras, Susana se preocupaba más de buscar a López con la mirada, lo había visto en el velatorio y le preocupaba su falta de prudencia, una cosa era ser amantes y otra dejarse ver de manera estúpida.
D. Manuel se dio cuenta que podía estar escuchando todas las conversaciones sin necesidad de moverse. Sólo esperaba que la pesadilla durara poco.
La idiosincrasia de las personas que se encontraban en su propio entierro era variada, casi todos parásitos y que él había mantenido de una manera u otra. En otro corrillo reconoció a Luis, hombre poco fiable, aparentaba una cosa y era otra. María amante de éste, era una persona sumisa y dispuesta a complacerle aunque fuese un mentecato. Cerrando este trío su amigo D. Fausto, el único que valía algo la pena, encerrado siempre en cosas ocultas y amante de la “Dolche vita”.
D. Elías después de terminar con el chocolate y los bizcochos se unió al grupo, mientras D. Fausto daba explicación de un ídolo encontrado en el Congo.
- Pues sí mis queridos amigos, éste es el ídolo llamado Pazuzu. Amo del mundo onírico y dios de los muertos. Los de la tribu piensan que honrándolo les proporciona sueños felices, cosechas abundantes, una muerte sin dolor y una posterior resurrección.
Luis y María intervinieron en la conversación. Luis interesándose por los viajes de D. Fausto. María con un cierto asco. Y por supuesto, D. Elías también dio su particular punto de vista.
- Debe de ser interesante D. Fausto conocer el mundo y sobre todo esos rituales extraños y llenos de enigmas.
- A mí esas cosas me dan miedo y creo que con las creencias no se juegan ¿verdad D. Elías?
- Sí, y me preocupan los viajes de D. Fausto, no son cristianos.
D. Fausto siguió hablando sobre el tema con un especial y provocador énfasis que iba dirigido principalmente al cura D. Elías.
- Estuve presente en más de un ritual de invocación esperando la resurrección del muerto, pero el difunto muerto estaba. Aquellos salvajes decían que su espíritu era invisible y en fin... que no se le podía ver si no era con los ojos de Pazuzu.
D. Elías entró en la provocación de D. Fausto.
- Creo que esta conversación es una blasfemia, el único que tiene poder para resucitar a los muertos ¡es Dios!
D. Elías se marcho del grupo ante la sonrisa irónica de D. Fausto. Mientras Blanca bajaba por las escaleras que conducían a la cripta donde reposaban los restos de su padre. Con voz llorosa le hablo.
- Papá, si pudieras oírme cuantas cosas te diría. Te diría que mi matrimonio no va nada bien, aunque tu eso ya lo sabías. Te diría...
Blanca no pudo continuar, la voz del cura D. Elías le interrumpió.
- Blanca, deje descansar a su padre. Ahora está ante Dios rindiéndole cuentas y no es menester entretenerle en tan importante momento. Su padre fue una gran persona, no era creyente y eso me duele, pero espero que Dios sea misericordioso con él. Aunque no fue precisamente hombre menesteroso con los pobres. ¡Aún es más! yo diría que chupó la sangre de los necesitados como una vil rata, era odiado por todos, si yo fuera el Papa haría tiempo que lo habría excomulgado. ¡Oh hijo de Satanás! tú eras el anticristo, tú el más odiado, tú el…
Blanca no pudo más. Sorprendida ante las acusaciones que D. Elías dirigía a su difunto padre estalló con total indignación.
- ¡Por Dios calle de una vez! Mi padre le dio de comer mientras usted negaba el pan a otros. Más de una vez fue despreciado cuando sólo pretendía ayudar. Usted y su religión siempre anunciando el reino santo que está en los cielos. ¡Pero nunca lo siguen! lleva un disfraz según el día. ¡Hipócrita de negra sotana como su corazón!
Blanca levantaba tanto la voz que todo el mundo se calló. Expectantes y desde lo alto de la escalera seguían los gritos con interés. Mientras, D. Elías intentaba apaciguar el conflicto que él mismo había provocado. Pero Blanca seguía fuera de sí.
- Por favor Blanquita no chilles, respeta mi sotana y lo que representa.
- Si bajase Cristo otra vez, usted sería el primero en crucificarle en nombre de su Dios. Usted es un…
Blanca comenzó a llorar y no pudo terminar el adjetivo dirigido al padre Elías. El final de la escalera estaba muy concurrido. Blanca subió rápidamente por ella sollozando. Antonio le estaba esperando con síntomas de embriaguez: en una mano una botella medio vacía, en la otra la copa que estaba apurando. Éste se llevó a Blanca pasándole la mano por el hombro con la sonrisa bobalicona propia de los efectos que el alcohol dibujaba en su cara. Mientras tanto D. Elías intentaba disculparse.
- Está nerviosa la pobrecilla.
D. Manuel sintió una profunda admiración por su hija. Todo lo que él hubiera dicho de ese miserable hipócrita lo hacía por fin su hija. Había muchos sacerdotes que se entregaban por los demás, pero D. Elías era y nunca mejor dicho, una impresentable oveja negra que manchaba todos los días la sotana que lo vestía.
Inmediatamente después, y en una esquina de la sala principal, se desarrollaba otra escena bien distinta. D. Manuel observó como el empleado de su empresa el pelotas López, se reunía con la mujer de su socio. Con total percepción escuchó toda la conversación.
- Pero… ¿estas loco de venir aquí?
- Yo era empleado de D. Manuel y por lo tanto puedo estar en el velatorio. No te preocupes, tu marido simplemente me ve como su puto y eficaz empleado sin más derecho que el dinero que me paga. Además está muy entretenido con esa imbécil de Margarita.
- Pero mi marido puede sospechar si me ve hablando con su… empleado.
- Lo tengo todo preparado Susana, mañana nos escaparemos y estaremos siempre juntos. Tú y yo para siempre ¿te imaginas?
Susana dibujo una mueca burlona enseñándole un inmenso rubí que llevaba en el anillo. Mientras con la otra mano se acomodaba la inmensa pamela negra.
- Pero que dices ¿acaso tu puedes comprarme esto? Venga rico que lo nuestro es puramente coyuntural.
La indignación de López hizo que cogiera el brazo de Susana brutalmente.
- ¡Eres una vulgar puta!
- Por Dios que nos miran. ¡Suelta!
Susana se desprendió de la mano de López dirigiéndose mientas se alisaba la manga y se ponía la pamela en su sitio a otro corrillo donde despotricaban de D. Manuel. Todos ellos habían sido ayudados por éste de una forma u otra, dándoles trabajo en ocasiones y dinero para sacarlos de sus apuros más inmediatos.
- Yo sé muchas cosas del difunto. Salvé la vida de su hija cuando iba a ser atropellada y el muy truhán sólo me dio las gracias y un trabajo. Trabajo... en un sucio almacén. Pero escuchadme, yo sé que D. Manuel mantenía relaciones con una corista, ya saben… cuando digo relaciones me refiero a…
- No hace falta entrar en detalles. Yo era la que le limpiaba la casa, le hacía la comida, iba a la compra, sólo me faltaba darle un beso en la frente antes de dormir. Y después de todo. ¿Qué? Se limitaba a darme una miseria y hasta mañana Pepa.
- ¡Que barbaridad! ¿Quién lo iba a imaginar de D. Manuel? Sabía que era algo usurero y miserable pero tanto. La verdad es que a mí me ayudaba, pagaba el colegio de mis tres hijos porque con mi incapacidad física… ya saben no tengo fuerza en los brazos. Él me proporcionó el trabajo que tengo, pero me pagaba cuatro perras que no llegaban ni para llevarlos al colegio. Su conciencia hizo que se hiciera cargo de su educación. Muy bueno muy bueno pero al final del montón.
- Que injustos son ustedes con él. He trabajado mucho con D. Manuel y era un hombre generoso. Ustedes son unos vagos que vivían de su compasión. Todos recibían dinero... su dinero. Comían gracias a él.
- Claro como usted es tan rica, no se da cuenta del hambre ajeno.
- Bueno señores, que haya paz. Hay un muerto entre nosotros y a lo peor nos puede oír.
D. Manuel no daba crédito a esta conversación y sobre todo cuando la última frase había terminado en una ruidosa carcajada por parte de todos. Todos, salvo una empleada que le había sacado la cara, curioso que ni tan siquiera recordase su nombre, siempre era reservada y cumplía bien en el trabajo. Ahora se daba cuenta de lo injusto que había sido con ella, jamás le dio ni una felicitación por su labor. Todos los demás se habían metido con él como víboras y ratas de cloaca. Siempre había intentado ayudar. Reconocía que no era el mejor del mundo pero había intentado ser una persona justa. Se daba cuenta que no era querido y ello era muy duro. Las cosas se ven de manera objetivamente cruel desde el otro lado, y las sorpresas por las personas que piensas que te admiran también –pensó D. Manuel-
En otro extremo de la sala advirtió que su yerno estaba completamente borracho. Blanca le reprochaba su actitud.
- Por favor no bebas más. ¡Te estas portando como un imbécil!
- No es malo este coñac del viejo. Déjame saborearlo cariño. Tu padre ya no está. Como diría el cura, ahora está en presencia del Altísimo. El viejo me despreció siempre. Beberé hasta caerme y nadie podrá impedírmelo. ¡Salud!
Mientras esta desagradable conversación sucedía entre Blanca y Antonio, en otra de las salas adyacentes se celebraba una interesante y animada partida de cartas. En la mesa del juego estaban el padre Elías, D. Fausto, Susana y Margarita. D. Fausto parecía irle bien, no tanto al padre Elías que estaba perdiendo.
- Escalera de color.
- Es la segunda vez que tiene escalera D. Fausto.
- Pretende decirme D. Elías que juego con las cartas marcadas.
- Sólo le digo que tiene demasiada suerte, y demasiada para mí es mucho.
- No le permito…
Cuando la discusión entre el Padre Elías y D. Fausto empezaba a tomar derroteros pistoleros del viejo oeste, apareció la figura de Antonio con la botella completamente vacía en la mano. Rematadamente borracho y dando tumbos comenzó, o mejor dicho, intentó pronunciar algunas frases con la entonación propia de un beodo en su máximo momento de embriaguez.
- Estimados amigos todos. Hoy enterramos al viejo y como tal hay que celebrarlo, que mejor que con un trago. Yo invito.
Antonio se dirigió a la sala grande, arrojó la botella vacía contra la pared, acto seguido rasgó ese lado del muro y con la facilidad que se corta el papel lo fue rompiendo. Conforme lo hacía fue apareciendo una enorme y magnifica barra de bar. D. Manuel quería despertase a toda costa. Ya no podía soportar más aquél absurdo cruel, seguía siendo testigo de la pesadilla como si fuera un prisionero.
Mientras tanto Antonio comenzó a vaciar botellas en inmensos vasos, excepto el padre Elías que comenzó a beber directamente de la botella. Todos participaban de aquella fiesta de alcohol, todos menos…
- ¡Alto todo el mundo!
Era López, el empleado "pelotas" y dolorido amante de Susana. Con una pistola amenazaba con disparar sino se le hacía caso.
- Susana ya podemos confesar nuestro amor delante de todos, incluso de tu marido: el cornudo de D. Alfonso
Susana se mordió los labios. D. Alfonso se quedó mirando a Susana.
- Pero… ¿Qué dice ese cretino?
- Nada cariño… está loco no le hagas caso.
López insistía. El padre Elías seguía bebiendo de la botella. D. Alfonso pedía explicaciones a su mujer. Antonio reía. D. Fausto se escondía detrás del mostrador y los demás… bueno, los demás simplemente miraban.
Blanca apareció por las escaleras de la cripta y con voz potente hablo.
- ¡Ya basta! Mi padre está muerto.
Y D. Manuel también gritó.
- ¡No! Escuchadme, estoy vivo. ¡Estoy vivo!
D. Manuel despertó por fin. Sudoroso, con fatiga como si le faltase el aire. La pesadilla había terminado. Pero… algo pasaba, se encontraba como apretujado. Intentó encender la luz de la mesilla pero no pudo levantarse y cuando fue a estirar el brazo observó que estaba en un habitáculo muy pequeño. Levantó las manos y sus palmas toparon con algo. Era como una tapa.
Un sudor frío recorrió todo su cuerpo. Las uñas se las desgarraba arañando frenéticamente la tapa mientras gritaba todo lo que podía. La falta de oxigeno le asfixiaba lentamente. ¡Sabía donde estaba! Un horror primordial y demente invadía su cerebro en una agonía indescriptible.
- Siento Blanca lo de tu padre. Fue todo tan rápido.
- Gracias D. Alfonso.
- Si necesitas algo ya sabes…
- Gracias
D. Fausto esperó a que todos se marchasen del cementerio para acercase a Blanca. Con paso lento se puso al lado de ella contemplando el nicho.
- D. Fausto, sólo hace dos días que hablaba con mi padre y ahora…
- No te atormentes Blanca. Sé que no pasas por un buen momento.
- Antonio me ha dejado. Mi padre me dijo lo que pensaba de él aquella noche y no le hice caso. Temo que el disgusto que le proporcioné fuera el causante de su muerte.
- Yo he venido en cuanto me mandaste el cable y conforme venía en el avión no terminaba de creerme que mi buen amigo había fallecido. ¿Cómo fue?
- Lo encontraron muerto a la mañana siguiente. Según dijo el médico fue un infarto agudo.
- Entonces no sufriría nada.
- No lo tengo claro D. Fausto. Tenía una mueca como de terror.
- No pienses más en ello Blanca. Te llevaré a tu casa y trata de descansar un poco, es lo que más falta te hace ahora.
Cuando Blanca y D. Fausto se disponían a emprender la marcha, algo extraño pareció percibir Blanca.
- ¿Qué pasa Blanca?
- Me ha parecido oír un ruido en el nicho como…
- Estas muy excitada. Repito, necesitas descansar un poco.
- Sí, eso será. Por cierto, tengo guardada la figura de ese Pazuzu que le envío a mi padre junto con una carta. La tenía en la mesilla de noche.
- Puedes quedártela Blanca. Es toda tuya…
Blanca y D. Fausto salieron del cementerio paseando lentamente.
La noche comenzaba a desplegar sus alas negras y el silencio del sepulcro iba reinando entre las espesas tinieblas que lo envolvían. Sólo el ruido de unas uñas arañando una tapa se dejaban oír levemente, muy levemente... Hasta que todo quedó en silencio. La pesadilla definitivamente había terminado.
FIN

LAS ÚLTIMAS HOJAS DE OTOÑO
Las blancas paredes de aquella fría habitación de hospital eran testigos mudos de un mundo de recuerdos, una vida que se iba, y un dolor que rompía los corazones de los que allí estábamos. Como queriendo que la vieja y huesuda dama negra no se llevase a su presa, mi hermana y yo sujetábamos las manos de mi padre en un intento de mantenerlo con nosotros. Pero aquel gesto era un imposible, la muerte nunca suelta a su presa, mi padre se moría. Cerca de aquella cama de sufrimiento y padecimientos mi madre lloraba, y mi cuñado intentaba mantener el ánimo. Un mundo de escenas sueltas acompañadas de frases casi olvidadas en el tiempo junto con otras más recientes volvían a mi cerebro como si de una vieja película se tratase, como si un desfile de fantasmas me tocaran el hombro para recordarme vivencias donde sólo los sentimientos y la propia alma eran confidentes de las mismas.
Nunca tuve una relación estrecha con él, puedo afirmar que cuando realmente llegué a conocerlo fue a través de su propia enfermedad. En aquellos tres años de ingresos constantes, únicamente la noche era testigo de nuestras conversaciones, conversaciones que intentaban recuperar tantos años perdidos de silencios e incomprensiones. La enfermera entraba con la jeringa cargada de morfina cuando el dolor aguijoneaba haciendo que las palabras dejaran de brotar y que el vacío reinase durante algunos minutos para recuperar otra vez su sonido. Estos diálogos es lo único que guardo de él y en mí se quedarán. Lo que la memoria me proyectaba en aquél lecho eran recuerdos y no las confidencias que me hizo mi padre escuchadas cuando la noche desplegaba sus negras alas.
El recuerdo que tenía de mi progenitor cuando yo era un niño era el de un señor que venía los sábados por la tarde para marcharse los lunes de madrugada, su trabajo como contratista de obras hacían de su vida familiar una alegoría burlona. Tan sólo una vez tuve un sentimiento filial. Tendría unos cinco años, vivía en una vieja casa con un pasillo quilométrico y que rodeaba un patio de luces. Tenía la absoluta convicción que todas las noches una espantosa bruja arañaba los cristales de mi habitación. Nunca dije nada a mi madre, pero aquellas noches eran lo suficientemente terribles para que todavía estén perennes en mi memoria. Un sábado por la noche mi padre apareció por la habitación cuando estaba recién acostado, se quedo mirándome y me pregunto si tenía miedo -debió de ver algo en mí que lo delataba-
Cuando le conté el tema de la famosa bruja, salio de la habitación y se encaminó hacia el patio de luces, después de oír ruidos o de imaginármelos volvió al dormitorio y me dijo muy seriamente que el asunto ya estaba solucionado.
-¿Cómo?
-Bueno… la he cogido del culo y le he dado una patada tan fuerte en el mismo sitio que ha salido disparada por el tejado.
-¿Y si viene el demonio?
-Pues me llamas y lo echaré a puñetazos.
Si dijera que me quito el miedo del todo mentiría, pero lo que sí logró es que me sintiera más seguro, por lo menos las noches de los sábados y domingos, además de sentir que aquél hombre musculoso estaría a mi lado cuando lo necesitase, y no me equivoque a pesar de la distancia.
Pasaron los años y con mis 18 primaveras mi padre se quedó definitivamente en Zaragoza. De él había oído a lo largo de los años diferentes cosas que de alguna manera delineaban su carácter y su fuerte personalidad, motivo por el que tuve diferentes enfrentamientos. Una de las anécdotas que se contaban, es que estando de encargado en una cantera le trajo la Guardia Civil un preso para que redimiera la condena con su trabajo. Mi padre se percató que aquel individuo le iba a traer algún problema. En efecto, su falta de entrega en el trabajo y los conflictos con otros trabajadores hizo que tomara una decisión. Le mandó llamar a la caseta de obra, le esperaba con dos picos grandes para romper piedra. Sorprendido el preso al verlo con estas herramientas se cruzo de brazos. Mi padre le tiró uno de los picos cogiéndolo el preso al vuelo.
-Tienes dos formas de utilizarlo, abriéndonos la cabeza el uno al otro o utilizándolo como tus compañeros ¡Trabajando! Tú eliges.
A continuación mi padre salió de la caseta con el pico y se puso a picar piedra como uno más, a los pocos segundos estaban trabajando juntos codo con codo. Cuando al atardecer llegó la Guardia Civil para llevárselo al presidio como cada noche le preguntaron como se había portado, la respuesta fue rápida y sorprendente para el preso.
-Es mi mejor trabajador
Desde aquel día cuentan que mi padre no sólo ganó un trabajador sino también un amigo.
Recuerdos y recuerdos mientras le sujetaba la mano fuertemente. Imágenes que giraban sobre mi cabeza. Aquella fotografía que veía de niño de una mujer guapísima y que estaba dedicada a él. Con el tiempo supe que aquella mujer se llamaba Yvonne De Carlo. Mi padre en su juventud era un profundo admirador de la actriz y no se le ocurrió otra cosa que dedicarle una foto suya y mandársela a Hollywood. Sorprendentemente dos meses después y ante su osadía, De Carlo le envío otra fotografía de ella dedicada a él.
No me quedó más remedio que sonreír pensando lo mal que debía sentirse mi madre al ver esa fotografía todos los días en el cajón de su mesilla. Un día la foto desapareció misteriosamente…
Era curioso, la muerte le acechaba y yo sonriendo como un imbécil mientras le agarraba la mano. Posiblemente era el relajante cerebral que necesitaba para no hundirme, la naturaleza humana es sabia y en situaciones como las que estaba viviendo el bálsamo fue la desaparecida Ivonne, y lo que son las cosas, la actriz falleció unos meses antes que él.
Seguí sonriendo al recordar la curiosa apuesta que tuvo en un pueblo. Él lo había contado repetidas veces a todo el mundo. Personalmente me parecía una animalada y ahora sonreía con su recuerdo. Mi padre estaba alojado en la casa de unos familiares suyos ejecutando una obra. El hijo de esta familia tenía su misma edad juvenil y siempre estaban compitiendo en todas las animaladas posibles: quién era el que más huevos fritos comía de un tirón, el que más sacos de arena cargaba en fin, que cosas...
Un buen día y cansada la señora de la casa de estas “proezas” propia de la inmadurez, se le ocurrió proponerles un nuevo reto en la creencia que con ello terminarían de una vez con aquellos disparates planteándoles otro mayor. La mujer era conocida con el sobrenombre de “la gorda” porque su humanidad no bajaba de los 130 kilos. El buen corazón de esta mujer estaba a la altura de su propio peso y era muy querida. El reto consistía en llevarla sobre los hombros hasta la planta superior y sin descansar el mayor número posible de veces. El marido de la señora no dijo nada, simplemente se lió un cigarrillo mientras se sentaba en el descansillo de la escalera esperando el espectáculo. Al esfuerzo que tenían que hacer los contrincantes para subir por la empinada escalera se le sumaba el movimiento que hacía la buena señora al reírse ante la situación que ella misma había provocado. Ganó mi padre, pero a los tres les costó estar un día encamados por los obvios dolores musculares. El marido de la señora estuvo riéndose también en el bar del pueblo cada vez que contaba la historia. No quiero ni imaginarme lo que hubieran pensado las feministas si hubieran existido en esa época.
Por mi cabeza pasó también lo que me dijo pocos años antes de contraer la enfermedad y que no dejaba de ser una premonición.
-No sé cuanto tiempo me queda de vida, pero si es verdad todo lo que he leído cuando esto suceda haré lo que siempre he querido hacer
-No sé de que me hablas papá.
-Pues que cuando me muera recorreré planetas y galaxias para saber como son. Tendré toda la eternidad para saberlo.
Me dejó un poco perplejo con aquel comentario y me sorprendió el concepto poético que le daba al concepto de la eternidad.
Fue en los últimos años de su vida, y con la enfermedad devorando sin piedad su cuerpo, cuando empezamos a conocernos. La distancia física había hecho que en la infancia careciera de un padre material con el que jugar o que me riñera por mis travesuras, eso es algo que nunca podré acordarme porque no existió, para mi pena y la suya. Pero el destino en sus tortuosas maneras de enseñanza, me permitió conocer aunque fuese al final, la grandeza de una persona buena que dedicó su vida para que su familia viviera sin que le faltase nada aunque con ello sacrificase su propia felicidad. Vivió con dignidad, afrontó la enfermedad con una entereza de la que únicamente las grandes personas son capaces de hacerlo, dándome una lección en aquellas conversaciones nocturnas de la vida en una fría habitación de hospital. Esta vez como padre e hijo.
Mi padre comenzó su viaje en los confines de los espacios siderales, cuando las últimas hojas de otoño caían mecidas por las suaves manos del viento.
Buen viaje papá

YA VIENEN LOS REYES
María notaba que aquellas fiestas de Navidad eran diferentes. Había cumplido los 7 años el 24 de diciembre y ese día su papá no contó chistes ni la subió a corderetas por el pasillo, no tuvo su regalo y hacía tiempo que a su mamá le dolía la tripa. Había oído hablar a unas vecinas por las escaleras decir que estaba muy malita. También otra cosa que notaba es que su papá había perdido la sonrisa y que ya no se levantaba pronto para ir a trabajar.
Pero esa noche era especial para María, era la noche de Reyes y eso era algo que hacía que la sonrisa brotara de su cara como agua de manantial, su papá le decía siempre que llegaba esa noche que durmiera con los puños cerrados para que los Reyes le trajeran muchas cosas, pero esa noche no se acercó su papá para recordárselo, pero daba igual ya lo recordaba ella. Así que María cerró los ojos con la esperanza que esa noche fuese como siempre: mágica.
Su papá no la despertó a la mañana siguiente como hacía siempre para anunciarle que los Reyes Magos ya habían pasado por su casa, y eso le extrañó a María que esperaba con ilusión aquella muñeca de ojos azules y pelo rubio que se podía peinar. María se levantó de puntillas y con mucho cuidado pasó por el dormitorio de sus papás, vio a su madre con cara de dolor y las manos en la tripita y su papá tenía la mirada perdida en el techo de la habitación. Siguió por el pasillo hasta que llegó al cuarto de estar donde estaba el viejo Belén y el árbol reseco donde todos los años los Reyes le dejaban su regalo.
María estaba triste, no había nada en el árbol, tampoco detrás de las cortinas, ni en ningún rincón de la habitación. Se sentó en el sofá y pensó que cosas tan malas tenía que haber hecho ese año para que los Reyes la hubieran olvidado de esa manera, ni tan siquiera le habían dejado el carbón dulce que tanto le gustaba. María reflexionaba: ese año casi no había hecho rabiar a su mamá y casi no le había escondido cosas a su papá, entonces porqué ese castigo...
María se asomó por la ventana, el sol era radiante y oía las risas de los niños de la casa del 4º izquierda, se habrían portado mejor que ella seguramente. María decidió vestirse y de puntillas salió de casa dejando la puerta entreabierta. La calle estaba casi desierta, miró por la ventana de Teresa la zapatera, y vio como su hija Teresita jugaba con una muñeca igual a la que ella había pedido, seguramente también se habría portado mejor. La cogía entre sus brazos y le daba besos.
María se dirigió al estanque del parque donde últimamente le llevaba su papá a ver los caballito voladores. Su papá le decía que se llamaban libe… libe… en fin caballitos voladores. Los había de todos los colores: verdes, azules, naranjas… a ella los que más le gustaban eran los azules, eran muy bonitos, parecían helicópteros con sus alas trasparentes y ese ruido que hacían tan gracioso como un zumbido, así: zzzzzzzz.
María se vio reflejada en el agua del estanque y pensó: igual pasa como en las películas y me encuentro cuando vuelva a casa la muñeca en el árbol, y a mi mamá ya no le duele la tripa, y a lo mejor mi papá se levanta pronto mañana para ir a trabajar. Sí, a lo mejor pasa como en las películas y todo termina bien.
María salió corriendo del estanque para ver si los Reyes habían pasado ya por su hogar, tenía una mirada radiante y una sonrisa se dibujaba en su cara. Subió por las escaleras de dos en dos, entró de puntillas y con cuidado cerró la puerta evitando hacer ruido. Pasó por la habitación de sus papás, su mamá seguía con esa cara de dolor reflejada en su rostro. Su papá seguía con la mirada perdida en el techo, y en el cuarto de estar no había ni muñeca ni nada.
María no quería llorar aunque le daban ganas. Pensó que si no habían venido sería por algo, pero estaba muy triste, las Navidades habían sido diferentes este año y se sentía un poquitín desgraciada.
Con paso lento y sin hacer ruido se dirigió al cuarto de sus papás, miró escondida tras el marco de la puerta. Su papá se dio cuenta, se le quedó mirando y sonrió, abrió suavemente la colcha invitándole a echarse en la cama. María con un gran salto se abalanzó despertando a su mamá, ésta rió y le pasó la mano por su carita, su papá le dio un beso en la frente y María agarró fuertemente las manos de sus papás. María era feliz y sí, sí habían pasado los Reyes por su casa dejándole el mejor de los regalos y los tenía uno a cada lado. Su mamá se pondría bien, ella la cuidaría y cuando le doliese la tripa le daría una aspirina. Mañana iría con su mamá a fregar a casa de Teresa la zapatera, y si le seguía doliendo no pasa nada ya fregaría ella. Y seguro que su papá con las cosas que sabe hacer pronto se levantaría temprano para trabajar de nuevo.
María pensó que mañana saldría el sol y que unos de esos rayos se meterían dentro de su casa. Y María se quedó dormida con una sonrisa mágica como ella. Sí, los Reyes habían estado en su casa.
EL MUNDO EN SUS MANOS
¡Por fín! Ya estaba en su poder, el cartero había llegado puntualmente y la caja la tenía en sus manos. Made in Japón, made in Japón -repetía sin cesar-. Sí, era auténtica y venía ¡del Japón!
Samuel bajó todas las persianas de la casa, la luz de la lámpara era su único referente luminoso. Con manos temblorosas empezó a abrir el envoltorio, un sudor frío recorría todo su cuerpo mientras temblaba de manera descontrolada. Ante sus ojos aquel tesoro emanó como si fuera la imagen misma de la panacea más desbordada. El símbolo del progreso humano estaba delante de él y era solamente suyo, única y exclusivamente suyo.
Sus ojos comenzaron a ponerse vidriosos y un suave llanto comenzó a reflejarse en su cara mientras acariciaba el objeto de su felicidad, un Smartphone de última generación. El móvil más perfecto del mundo, un prototipo que un amigo ingeniero le enviaba de manera clandestina de la empresa SHOVISA, líder en estos aparatos y que ni tan siquiera se había puesto a la venta. Se trataba del SX 1021 Spectra, una maravilla de la ingeniería.
Pantalla en 3D, comunicación directa por satélite, mando a distancia para cualquier tipo de electrodoméstico. Tenía la maravillosa facultad de poder conectarse en cualquier parte del mundo sin problemas de cobertura. Reconocimiento facial, examen del entorno, asistente cibernético, diagnóstico personal y muchas cosas más que Samuel tendría que descubrir ya que sólo la previa percepción del momento era incapaz de aventurar.
Para Samuel los siguientes días fueron una auténtica peripecia. Cada vez descubría más aplicaciones formidables que dejarían atónitos a los divulgadores científicos más osados. Prácticamente no encontraba fronteras para su SX 1021 Spectra. Era un hombre feliz y el mundo era su recreo, sonreía mientras acariciaba su tesoro disimulado en el bolsillo del pantalón.
La vida tenía un encanto especial y el sentido de las cosas carecían de importancia, su horizonte escapaba al simple análisis porque ahora Samuel tenía un poder que le hacía sentirse como un tipo poderoso y ello le daba la confianza que nunca había tenido. En el trabajo hablaba con soltura, incluso era capaz de contradecir a sus jefes y tener ideas propias porque tenía la seguridad implícita en su Smartphone de última generación. A veces se entretenía llamando a China o Australia, daba igual, llegaba a cualquier parte del mundo. Sólo el momento de la conexión era un placer rayando en el éxtasis, y eso sin tener en cuenta que era capaz de apagar las luces de una calle o cambiar el sentido de los semáforos pulsando una tecla. Sencillamente era feliz como jamás había pensado que lo fuera. Podía abrir su coche, incluso el maletero que tantos problemas le había dado en el pasado. Ya no necesitaba llaves de ningún tipo porque era capaz de abrir todas las puertas con sólo escanearlas. Su SX 1021 Spectra se encargaba de memorizar las cerraduras y reconocerlas posteriormente, eso sin contar que nunca se le apagarían las luces de la escalera porque su tesoro las encendería de nuevo.
Cuando llegaba a casa lo ponía encima de la mesa y pasaba horas mirando las diferentes lucecitas como parpadeaban: rojas, azules, amarillas… que bonitas eran y nunca se cansaban de encandilar y brillar, siempre moviéndose al compás de una inexistente musiquilla pero con un ritmo especial y sicodélico, como bailando una y otra vez, una y otra vez…
Samuel se divertía abriendo su SX 1021 Spectra en el autobús, todo el mundo le miraba. Sus caras reflejan envidia -pensaba Samuel- mientras en su fisonomía se reflejaba una sonrisa de supremacía. Hasta que… ¡No puede ser! ¡Era imposible! ¡Imposible! Samuel reprimió a duras fuerzas un grito de espanto, delante de él un tipo sujetaba en sus manos un SX 1021 Spectra + Plus lo último de lo último, pero eso era… imposible. Había oído hablar de ese modelo pero simplemente era un prototipo en experimentación y no pensaban sacarlo hasta dentro de unos años. ¡Era más moderno que el suyo!
El tipo en cuestión se dio cuenta de que Samuel lo miraba con horror, esto hizo que todavía se vanagloriase más haciendo ostentación de su SX 1021 Spectra + Plus dejándolo más visible y reflotándoselo por los ojos de Samuel, el regodeo era insoportable. Esta vez no era Samuel el que sonreía, el tipo reía y reía mientras apretaba un montón de botones y una lucecita verde se iluminaba. Samuel no tenía una lucecita verde. ¿Qué haría la lucecita verde?
El odiado tipo se bajó del autobús siendo seguido a poca distancia por Samuel. El tipo seguía apretando botones y la lucecita verde parpadeaba y parpadeaba como queriendo burlase de Samuel. Se aproximaron a un callejón, momento que aprovechó Samuel para darle un empujón y meterlo a golpes por la angosta callejuela, allí lo golpeó con su SX 1021 Spectra hasta ver como de su cabeza comenzaba a brotar un reguero de sangre. Samuel siguió golpeándolo con saña hasta que el tipo dejó de moverse. Después le quitó su SX 1021 Spectra + Plus mientras en la cara de Samuel se reflejaba una sonrisa que terminó en una inmensa risotada. Ahora tenía el mundo en sus manos y nadie se lo quitaría ¡NUNCA!
Mientras, la lucecita de color verde seguía parpadeando pero esta vez en manos de Samuel.

DÍA DE PERROS
Si escribo estas líneas es por pura prescripción de mi psiquiatra, aunque no tengo claro si servirá para algo. Tampoco recuerdo el tiempo que llevo recluido en este… digamos hospital de salud mental como le llaman ahora. Los días pasan, según mis cálculos he celebrado en este antro dos Navidades desde que estoy aquí, lo que significa que mi estancia se puede medir en algunos años. Pero haré lo que indica el “matasanos” y contaré mi relato, o quizás mi pesadilla, no antes de decir que la culpa de todo lo tienen los perros, sí, los perros. ¡Ja, ja, ja!
Al principio contaba esta historia entre mis amigos como una experiencia graciosa, una anécdota que solía ser bien recibida y que mantenían a mis oyentes expectantes, un buen postre para terminar una velada agradable regada con buen vino. Con el paso del tiempo, la historia llegó a obsesionarme de tal modo que empecé a tener pesadillas, evitaba dormir para no rememorarla. Poco a poco mi vida se fue convirtiendo en un infierno donde la realidad se mezclaba con escenas sueltas, flases de aquél maldito día que nunca olvidaré y que seguramente me llevarán a la locura de manera irreversible.
Todo comenzó un frío mes de febrero de hace unos cuantos años. La empresa donde trabajaba recibió el encargo por parte del Gobierno, de realizar un estudio sobre determinados pueblos de la Comunidad en estado de abandono. El encargo consistía en ver la forma de recuperarlos y volverlos a colonizar. El terreno donde se enclavaban era duro climáticamente. La tierra no se podía considerar excesivamente agradecida para el cultivo, esto contrastaba con su belleza paisajística que le daba una posibilidad turística nada desdeñable. Lo agreste del terreno hacía que tuviera una fauna atractiva para la caza, sobre todo en jabalíes, conejos, y cabras salvajes.
Aquél día de febrero me llevaron a uno de estos pueblos para que comprobase el estado de las casas que aún quedaban en pie. Mi jefe me dejó en el lugar con el plano general, en él se reflejaban todos los edificios que en su momento formaban un laberinto de casas sin ningún orden urbanístico, tan sólo unas determinadas calles y callejones constituían a darle forma de manera arbitraria. Las casas, algunas de más de cuatrocientos años, se mantenían milagrosamente en pie. El paso de los años habían dejado su huella, pero las piedras que las formaban eran lo suficientemente sólidas como para que la ruina no fuese total. Todo ello daba al pueblo un aspecto fantasmal. El silencio lo envolvía todo, y las sombras de aquellas casuchas no hacían del lugar un sitio especialmente seductor. Había como una especie de hálito misterioso y goticista inquietante, la falta de personas y la escasez de pájaros hacían que ese mutismo fuese más espeso. No hay peor cosa que el estruendo del silencio en un lugar olvidado.
Mis pasos fueron recorriendo lentamente las tortuosas calles del viejo pueblo envuelto en una melancolía eterna. En otro tiempo sus gentes pululaban por ellas, hoy eran un simple recuerdo, una estela relegada en el espacio, y que sólo las viejas fotografías junto a los fríos planos catastrales dejaban lugar para el recuerdo. No sé el tiempo que estuve tomando notas entrando en portales y pórticos derruidos, hasta que una de sus avenidas por decirlo de alguna manera, parecía morir en lo que recordaba una plazoleta situada al final de su recorrido. Allí me dirigí esperando encontrar algo distinto. Mejor que no lo hubiera hecho, lo que encontré es responsable del estado mental que me llevará a la enajenación, el patrón de mis pesadillas y terrores más primitivos.
Seguí la avenida hasta su final, y efectivamente, había una plazuela espaciosa delicadamente porticada. El suelo estaba constituido principalmente por losas de piedra, proporcionándole un aspecto arcaico y medieval. En su momento sería el punto de encuentro para sus habitantes, pero no tuve tiempo de ver mucho más ya que el espanto hizo presa en mí. Sobre las frías lajas del suelo, una veintena de perros de todos los tamaños descansaban al calor del sol madrugador. Al oír mis pasos y observar mi presencia, los animales levantaron sus cabezas sorprendidos. Un gruñido sordo empezó a brotar de sus salvajes gargantas, estaban completamente asilvestrados con todo el peligro que representaba ello.
El ruido de sus uñas rascando las pétreas losas del suelo, y su ímpetu por levantarse para devorarme, lo recordaré todos los días que mi quebrantada salud me lo permita. Di media vuelta regresando por donde vine sin echarme a correr, intenté mantener la calma, pero al girar la cabeza pude ver como se lanzaban a por mí. Una carrera loca y desenfrenada se adueñó de mis piernas en dirección a la nada, porque nada había donde refugiarme dada la ruina de los edificios que me envolvían. Los gruñidos se acercaban en una cacofonía infernal que me helaba el espíritu haciendo que las piernas adquirieran una velocidad inusitada.
Allí, sí sí, allí había una puerta entreabierta. A unos siete metros pude ver una carcomida tabla que en su tiempo fue un portón, y varias ventanas con gruesos barrotes de hierro que el pánico no me había dejado distinguir en un principio. Entré como un rinoceronte con el tiempo justo de patear la puerta y cerrarla de golpe. Uno de los perros empotró su hocico contra ella aullando de rabia. Puse mi espalda contra la madera para impedir que los animales pudieran entrar. Mi respiración jadeaba de manera asfixiante. La cabeza trabajaba sin descanso intentando buscar una solución que me permitiera atrancar la puerta. Descubrí un oxidado cerrojo que todavía tenía el agujero para cerrar, cosa que hice de inmediato. Por la ventana observé que venían más perros ladrando furiosamente en busca de su codiciada presa, mientras otros mordisqueaban de manera feroz los barrotes y la propia puerta. Tenía que tranquilizarme, sosegarme, recobrar el aliento y las pulsaciones alocadas que me invadían. Pensar con frialdad, por ahora estaba a salvo, cosa que hacía unos minutos parecía imposible, sólo cabía esperar…
Esperar… sencillamente no sabía que tenía que esperar. Mi jefe vendría cuando la luz del sol empezase a ocultarse, así habíamos quedado. En aquella época no existía lo que hoy se llama móviles. El pueblo llevaba abandonado más de cincuenta años, cuando las últimas familias dejaron sus casas buscando un futuro. Ahora, en ese maldito lugar, y en treinta quilómetros a la redonda, sólo estábamos las bestias y yo.
Miré por la ventana y vi como los perros se habían relajado, se encontraban echados en el suelo pero sin alejarse del portón. Estaban esperando, sí, esperando. ¡Ja, ja, ja! Nunca perdonarían a su presa, tenían todo el tiempo del mundo para seguir esperando. Me volví para examinar mejor donde me encontraba. Era un recinto ruinoso lleno de cascotes y escombros, en un rincón y tirado, se encontraba un letrero de madera con la siguiente inscripción: Casa Consistorial, es decir, que el edificio donde me encontraba había sido el Ayuntamiento del pueblo. En una de las paredes todavía se encontraba un viejo almanaque, me fije en la fecha: 1941. Posiblemente era el último calendario que se había colgado cuando el Ayuntamiento todavía funcionaba.
Durante un buen rato fui recorriendo las pocas habitaciones de aquél viejo Concejo, afortunadamente todas las ventanas tenían barrotes, estaban a nivel de calle. Por doquier se veían papeles tirados de viejos archivos. Recogí uno y lo leí: “Doña Martina Campanera, fallecida por tisis el día 23 de noviembre de 1880. Habiendo recibido los Santos Sacramentos por D. Sebustiano Enríquez. Párroco de esta Villa”. Evidentemente era un parte de defunción, curioso que no apareciera el nombre del médico, si es que fue visitada por un médico, algo que empezaba a dudar. Cogí otro papel: “En nombre del Sr. Alcalde D. Severiano Justo Ortega, queda prohibida la verbena de la Virgen de la Esperanza por duelo tras el fallecimiento de D. Fernando de la Cueva y Veldiz. Descanse en Paz”. No cabe duda que el bueno de Fernando de la Cueva, debía de ser un pez gordo en el pueblo para suspender la verbena de su Virgen.
La lectura de aquellos viejos papeles hizo que fuera recobrando un poco mi ánimo: un parte de defunción, una boda, una prohibición, unos bandos curiosos… en fin un poco de todo, pero los perros seguían pacientemente su espera, cada vez que me asomaba por la ventana, aquellos gruñidos amenazadores volvían a surgir de sus gargantas haciendo que retrocediera. Eran las once de la mañana, me quedaban muchas horas de soledad, de miedo, y de perpetua guardia hasta que vinieran a buscarme. Pero ellos estaban siempre al acecho, esperando, esperando…
Un fuerte ruido me estremeció, venía de la parte superior. Una vieja y quebradiza escalera, subía a lo que parecía ser una estancia que no había visitado por el peligro que suponía aventurarse por ella. Cogí una estaca del suelo, no podía ser que las bestias hubieran trepado por el tejado. El corazón se puso otra vez a un ritmo desenfrenado, el miedo me invadía zarandeándome sin piedad. Con paso lento me dirigí al arranque de la vieja escalera, una sombra se agitaba al final de ella. Era una de las bestias, veía sus largos colmillos recortados, sus puntiagudas orejas, oí el gruñido desafiante que me retaba. No estaba dispuesto a ser devorado sin luchar. Le grité con todas mis fuerzas. ¡Aquí estoy maldito! Ven, no me hagas esperar. Un aullido brotó de su salvaje garganta, entonces lo vi. Era un gran mastín que velozmente bajaba por la escalera mientras echaba espumarajos por su boca. Retrocedí asustado, tropecé con un cascote cayendo de espaldas. Sólo tuve tiempo para poner la estaca delante de mí. El animal se abalanzó quedando ensartado en ella, con fuerza pude deshacerme de su mortal abrazo mientras se retorcía en el suelo exhalando los últimos estertores, tuve mucha suerte. Posiblemente aquél tropezón me salvó la vida.
Mi preocupación más apremiante consistía en taponar la escalera por donde había bajado aquella bestia. Me sorprendía la presencia del animal. ¿Cómo podía haber llegado hasta allí por el derruido tejado? Tal vez entró simplemente por la puerta antes de que yo llegara. El caso es que tenía que hacer algo, subir al piso de arriba para explorarlo era algo que no estaba en mi mente. Arranqué de sus goznes lo poco que quedaba de dos puertas. Construí con ellas una especie de barricada alta sujetándolas con un podrido cordel que encontré tirado. Anudé y volví a ligar los nudos concienzudamente. Afuera, los perros rugían furiosamente, eran conscientes de la lucha que se había producido antes y eso les excitaba ferozmente.
Cuando terminé de taponar la escalera y una vez comprobada su relativa fortaleza, me senté extenuado en un rincón de la habitación. Los perros se habían tranquilizado y se disponían a echarse en el frío suelo adoquinado de la calle, esperando, siempre esperando... Me fijé en el mastín, era precioso, sentí pena por él. Calculé que pesaría entre ochenta y noventa kilos. Seguramente habría sido de cachorro el juguete de algún niño que con el tiempo, y al crecer, sus padres optaron por abandonarlo. Tenía motivos aquél animal de odiarnos, yo habría hecho lo mismo de ser el perro, pero era él o yo, su vida o la mía.
El tiempo pasaba lentamente, tenía frío, hambre y sed. El bocadillo que llevaba en el bolsillo se había caído con la huida... Las 12.30, parecía como si un espíritu burlón detuviera las manecillas del reloj para ralentizar su avance. Las 13 horas y todo seguía igual, afuera los perros esperaban pacientemente su presa, alguna vez uno de ellos asomaba su cabeza por los barrotes de la ventana como queriendo burlarse de mí. Me observaba y luego volvía a echarse, esperando, esperando…
Durante horas recordé cosas dispares: retazos de la infancia, anécdotas del trabajo, historias de la “mili”, pero cuando oía cualquier ruido volvía a la realidad, el miedo hacía de nuevo presa en mi ánimo sin abandonarme en un buen rato. Me levantaba dando vueltas por la planta del edificio, miraba y repasaba los nudos de las puertas con las que había taponado la escalera, siempre atento a los sonidos que pudiera venir tanto de dentro como de fuera. Las horas pasaban lentamente, muy lentamente, en una desesperante danza de minutos que no terminaban de desfilar.
Me asomé por la ventana y sentí terror por lo que veía, los perros podía contarlos por centenares. Toda la calle estaba atestada, habían muchos más que antes. Cuando me vieron, comenzaron a ladrar frenéticamente poseídos de una furia que es difícil describir sin perder el juicio, tenía mucho desasosiego, si todas esas bestias se ponían de acuerdo podrían derribar la puerta en un momento, se lo impedía el goce que les daba el saber que no tenía escapatoria. Un juego como el gato al ratón y no hacía falta decir quién era el ratón. Grité como un poseso aún a sabiendas que nadie me escucharía, estaba aterrado. Las bestias se excitaban como mis alaridos y se unían a él con sus propios aullidos, el coro formado parecía salir del mismísimo infierno. La demencia se había instalado en mi cabeza.
No sé si perdí el conocimiento, el caso es que me encontré tirado en el suelo profundamente mareado. Miré el reloj y marcaba las 5 de la tarde, ya quedaba poco para que me vinieran a buscar. Me levanté pesadamente, la cabeza parecía estallarme, todo parecía producto de una pesadilla. Me asomé con cuidado por la ventana y allí estaban. Sólo se veían perros, perros por todos los lados y de todos los tamaños, no, no era una pesadilla, ni el lugar donde me encontraba era fruto de una noche desenfrenada y loca, más bien era el lugar de los mil horrores.
Oí un fuerte gruñido y vi a lo lejos el que parecía ser el líder de la manada, estaba subido en lo alto de una escalinata que en tiempos formó parte de la Iglesia. Era un perro gigantesco de color negro, no sabía a qué raza pertenecía, recordaba un cruce entre lobo con mastín por el tamaño y las fuertes patas que tenía. Los demás perros se volvieron, parecía como si entre ellos hubiera una comunicación y sobre todo una subordinación total hacia el jefe. El formidable animal seguía gruñendo en un diálogo incomprensible con los otros perros. Después de aquella conversación espantosa, advertí como aquella bestia bajaba por las escalinatas abriéndose paso, las demás fieras le dejaban el camino libre de manera sumisa. El perrazo se dirigía sin prisas a donde yo me encontraba. Asustado, retrocedí de la ventana hasta que mi espalda chocó con la pared de la habitación. La inmensa cabeza asomó por los barrotes. Me miraba detenidamente como si me estuviera radiografiando, observaba y observaba… Tenía en los ojos una inteligencia especial que te taladraba sin compasión. Gruño de manera sorda como si le produjera goce mi desasosiego. Después de unos segundos eternos, se retiró lentamente sin alejarse mucho del edificio donde me hallaba encerrado. El formidable animal volvió a mantener una serie de gruñidos con los demás perros, les estaba contando su plan de asalto...
Estaba convencido que proyectaban una irrupción al viejo Ayuntamiento. Era para volverse loco, sólo son animales me repetía de forma obsesiva, sólo animales. Afortunadamente –pensaba– pronto vendrán a por mí y podré salir de esta pesadilla. Volví a mirar el reloj con desesperación… las 6 de la tarde, nadie venía. El sol estaba bajando por el horizonte, la luz empezaba a ser mortecina y todavía estaba aquí, esperando, esperando…
Conforme pasaba el tiempo mi desazón se fue acrecentando. ¿Por qué no venían a buscarme? La proximidad de la noche desplegando sus alas negras me obsesionaba. Busqué algo que prender para no quedarme a oscuras, al fondo de un cuarto donde estaban los archivos, vi una vieja estufa de chimenea. Me fijé en el tubo que subía en dirección al tejado, esperaba que el tiro funcionase, aunque después de tanto tiempo… Recogí partes de defunción, bandos, libros de actas, todo lo que de alguna forma podría servir de combustible y que la vieja chimenea me permitiese meter. Me calentaré y tendré luz –repetía obsesivamente en voz baja–. Sí, tendré luz.
La oscuridad llegó lenta pero inexorablemente, estaba claro que algo había ocurrido. Eran las 9 de la noche y nadie venía. Tal vez mi jefe hubiera sido atacado por las bestias y ahora se encontraba medio devorado en una cuneta próxima, en este caso me encontraba completamente solo enfrentado a mi destino, nadie vendría a rescatarme. Pensar en esa posibilidad era algo que me sobrepasaba, la inquietud seguía acrecentándose como si fuera una mano invisible que oprimía mis sentidos y la razón. Me ahogaba en un suplicio presagiando el siguiente movimiento de los perros.
Un terrible aullido tronó en el silencio de la noche rompiendo la bondad de las estrellas. Me asomé con cuidado por la ventana, mi cuerpo temblaba en una agitación incontrolable. Al fondo, la terrible silueta del líder, se recortaba a la luz de la luna como si fuera un príncipe de las tinieblas, era la señal, me iban a atacar. El sonido de patas que se levantaban de su reposo, junto al coro de rugidos rabiosos, se elevaron en una cadencia demoníaca que estuvieron a punto de hacerme perder el poco juicio que me quedaba. Había llegado la hora, el tiempo y el espacio carecían de sentido, sólo la supervivencia adquiría protagonismo.
El ataque fue terrible, manadas de perros frenéticos atacaron la puerta y los barrotes de la ventana para sacarlos de sus amarres. Me abalancé sobre uno de los archivadores de madera, no sé de donde saqué las fuerzas, pero como pude lo arrastré hacia la puerta, observé con espanto, como una serie de patas estaban escarbando por debajo de la misma para acceder al recinto. Coloqué el mueble no antes de apalear las extremidades que se dejaban ver por la parte inferior del portón. Gruñidos lastimeros se oyeron al otro lado, encajé el archivador y me volví a la ventana, algunos barrotes empezaban a ceder de sus apoyos, miré con ansiedad buscando algo que permitiera taponar aquella apertura. Vi lo que parecía un cajón tirado en el suelo perteneciente a un viejo armario, los perros se volvieron como locos cuando vieron acercarme con la tabla. Sellé como pude el ventanal apuntalándola con un tablón, no faltaban escombros y cachivaches afortunadamente. Examiné las otras ventanas, pero parecía que el ataque se centraba en los puntos más débiles del edificio. Se comportaban como si utilizasen una táctica militar concebida por un diestro general. En este caso el general era un perro, un simple perro. ¡Ja, ja, ja!
La situación se complicó un poco más cuando oí un fuerte ruido procedente del piso superior. Estaban entrando por alguna ventana rota pero... ¿Cómo habían subido por el tejado? Una legión de patas bajaban por la escalera atronadoramente, se abalanzaron sobre las viejas puertas que había colocado a modo de tapón. El choque puso en duda la solidez de mi trabajo, ya no se me ocurría nada para impedir que entrasen. ¡Nada! ¡La vieja chimenea! Corrí como un poseso, cogí trapos y arpilleras atándolas a estacas para prenderlas sucesivamente. Las arrojé por encima del hueco existente entre las puertas que obstruían la escalera. El fuego debió de hacer presa en alguna de las bestias, la oí bramar de rabia y dolor. En medio de la pelea, un aullido familiar taladró largamente la noche, el silencio se hizo presente, sí, el silencio parecía ser pregonero de una tregua aunque no sabía por cuánto tiempo.
Los perros habían vuelto a echarse en el empedrado de la calle, esperando, siempre esperando... Por las escaleras se oían las patas subir por donde habían venido, se iban. Pero el silencio volvió a estremecerse poco después, como barruntando una terrible presencia que se acercaba. Aquél gruñido sordo y terrible se movía hacia donde yo estaba. Me acerqué a la otra ventana que no habían sido violentada por la furia de los canes, sorprendentemente ya no tenía miedo. El líder de la manada me estaba esperando asomado entre los barrotes, me observaba tranquilamente. Le reté con la mirada, tenía que demostrarle que no me amedrentaba. Durante unos segundos nos estuvimos mirando si pronunciar un solo ruido, en silencio, en silencio… Después él se marcho, sabía que la batalla iba a comenzar de nuevo y esta vez sería la última.
Mire el reloj, eran las 2 de la madrugada, hacía mucho frío. Me acurruqué al calor de la estufa, le empezaba a faltar combustible. Busqué por el suelo algo para quemar, no faltaban papeles ni trozos de tablas procedentes de armarios y estanterías. Me fijé en un nuevo parte de defunción, sonreí, parecía un presagio si no fuera porque el fallecido era un bebé de pocos días: “El niño Ricardo Acín Villanueva, fallecido por encefalitis a los ocho días de nacer del día 15 de febrero de 1885. Habiendo recibido el Sacramento del Bautismo por D. Sebustiano Enríquez. Párroco de esta Villa”. El párroco este tuvo bastante trabajo visto los papeles que se agolpaban por los suelos.
Preparé nuevas estacas con arpilleras en sus extremos, listas para utilizarlas en caso de necesidad. Olía algo a quemado, debían de ser las teas que utilicé para defenderme del ataque y que todavía debían estar humeantes, lo que menos me hacía falta ahora sería un incendio y tener que salir fuera, antes prefería quemarme vivo que caer entre las fauces de aquellas alimañas, no quería ni pensarlo. Volví a repasar y reforzar las puertas que cerraba la escalera. Comprobé el tablón que apuntalaba la ventana, así como los barrotes de las otras, todavía aguantaban relativamente bien. Observé con sigilo a los perros cuando…
Un terrible aullido estalló de nuevo. Sabía lo que eso significaba y me puse en guardia. Los perros se levantaron rápidamente como si fueran uno, al mismo tiempo mil gruñidos desgarraban la noche. El asalto fue más salvaje que anterior. Arremetieron por la puerta, ventanas y escalera. Las patas que bajaban por ella se notaban pesadas, esto significaba que se estaban utilizando los perros grandes para atacar los puntos más endebles. Intenté apuntalar y reforzar con tablas la debilidad de mi sencilla muralla mientras arremetían con furia contra ella. Lancé las teas por encima, el fuego les debió de causar algún daño porque oí como las patas volvían a ascender al piso superior. Los barrotes de las ventanas que todavía no habían sido dañados, comenzaban a mostrar de manera inquietante síntomas de agotamiento empezando a ceder de sus anclajes. El archivador de madera que puse en la puerta de entrada se balanceaba ante las envestidas de los perros, seguramente el cerrojo se habría salido de la abertura, sólo el viejo mueble controlaba no por mucho tiempo la entrada de las bestias.
Todo parecía terminado, me iban a comer. Dejaría mi vida en aquél viejo pueblo abandonado, devorado... Comencé a reír como un desequilibrado, a mi estúpida risa se unió un ruido fuerte que venía del piso superior. Era inconcebible, una multitud de perros de gran peso estaban saltando sobre la base del suelo más ruinosa para caer sobre mí, algunos cascotes comenzaron a desprenderse del techo. Mis risotadas llegaron al paroxismo. Cogí un madero mientras veía como se asomaban una legión de hocicos babeantes por las ventanas a punto de estallar. ¡Venid malditos, aquí estoy! ¡Matadme o morid!
Algo pasaba, sí sí… ¡Un ruido! ¡Unos disparos! El largo aullido volvió a sacudir la noche que se iba marchando con la llegada del nuevo día. Me asomé por una de las ventanas, los perros se retiraban. El líder de la manada me miro fija y largamente antes de perderse por el horizonte con su ejército. Un nuevo y salvaje bramido salió de su garganta a modo de retirada. Vehículos de la Guardia Civil se acercaban raudamente hacia donde me encontraba. Caí de rodillas llorando mientras derribaban la puerta de entrada. Dos agentes pistolas en mano, irrumpieron dentro de la estancia sacándome fuera. En el exterior cuatro más vigilaban las inmediaciones.
–No se preocupe todo ha pasado ya –me dijo uno de los guardias con cara de compasión al ver mi aspecto.
– ¿Y mi jefe? –pregunte.
–Tuvo un accidente de circulación, se encuentra bien pero hasta ahora no hemos sabido que usted se encontraba aquí. Le llevaremos al hospital donde se halla y de paso que le echen un vistazo.
–He podido morir, nadie me aviso de que había...
–Mire, esta zona está llena de perros silvestres, la gente los abandona conforme se van haciendo grandes, otros los desprecian porque se han vuelto viejos y ya no les sirven para la caza. Estos animales se agrupan en manadas, viven como pueden siendo la zona propicia para ellos. Además de la caza natural atacan los ganados, y no son como los lobos que matan para comer, éstos matan por puro placer, es como una venganza hacia el ser humano. Nosotros hacemos batidas e invitamos a cazadores que colaboren en ellas, pero se multiplican muy rápidamente.
Uno de los agentes me puso una manta por encima metiéndome al todo terreno. Mi vista se perdía por la lejanía, sabía que unos ojos inteligentes me observaban en la espesura de la floresta, esperando, esperando…
A día de hoy mi vida está perdida en un mundo de silencio, silencio que se perpetúa con el recuerdo de aquellas horas donde mi existencia fue marcada de manera permanente. Mi médico piensa que mi reacción ante estos hechos es desmedida, y que únicamente tendría que ser víctima de una fobia producto del trauma sufrido, pero nunca terminar en un estado mental degenerativo como el que sufro. Mi caso es motivo de estudio dicen, pero yo ahora estoy encerrado, no sólo en el calabozo o sanatorio donde me encuentro, sigo encerrado mentalmente en el vetusto Ayuntamiento esperando que el salvaje rugido vuelva a tronar, y esta vez nadie podrá impedir terminar lo empezado en aquél abandonado pueblo.
Desde hace algunos días lo oigo más cerca del hospital, él se aproxima cada vez más. Ya ronda por debajo de mi ventana. En las noches claras, la vieja y conocida silueta se recorta a la luz de la luna, mientras un aullido interminable se escucha perdido en la lontananza. Viene a por mí. ¡Ja, ja, ja!
|
|
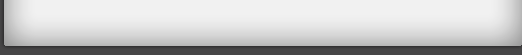 |
|
|
|
|
"Un poco de todo y un mucho de nada" |
|
"Siempre tiene que existir un ejemplar de mi especie, de lo contrario se extinguiría la revolución y la lucha de la fantasía contra la maldita realidad."
"Si tus ojos no pueden ver el sol, no llores porque tus lágrimas te impedirán ver las estrellas" |
|
"Si le parece cara la cultura pruebe con la ignorancia".
"Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer." |
|
|
"Lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros." |
|
|
“La fantasía, aislada de la razón, sólo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos”. |
|
|
 |
|
| |
|
|